
Agrandissement : Illustration 1

Cédric Lépine : ¿Cómo vienes al cine y por qué dedica en este compromiso de contar historias de tu país, El Salvador?
Brenda Vanegas : Desde que comencé a leer y a escribir me exilié en la escritura como una forma de sobrevivir. Primero, en la escritura, como un modo de encontrarme desde aquellos viejos cuadernos secretos de niña y adolescente, para narrarme desde un lugar donde todo lo que ocurría a mi alrededor no fuera tan terrible. O, por más terrible que fuera, al escribirlo lograba distanciarlo de mí y verlo como una historia ajena hasta cierto punto. La escritura se volvió mi manera poder de habitar el mundo.
Siempre fui muy sensible a los dolores humanos, especialmente a aquellos que se acercaban a mi propia vida e historia. Soy latinoamericana, soy salvadoreña. Nací en plena guerra civil. Jugué con casquillos de bala que encontraba en el patio de mi casa; supe muy temprano lo que era un toque de queda, terremotos, casi como aquello fuera un juego. Cuando ya más grande descubrí el cine, la memoria de mi primera película vista en una sala de cine y entender que esto que se escribe puede también cobrar vida y puede ser un lenguaje y una mirada ya se sumaron dos más dos y creo que hoy me he rendido a ese oficio. Luego la vida ha hecho lo suyo en mi, permitirme estar muy de cerca de dolores que otros habitan y de otras luchas, de otras vejaciones de la humanidad tan terrible pero también tan valiente me estremece al punto de querer contar y narrar a otros.
Creo que he intentado ser buena compañera y alumna de la vida: saber ver, saber entender los vínculos, los deseos. El cine me ha dado este maravilloso camino para poder contarlo. Creo que solo al narrarnos —como país, como historia, como individuos— cae sobre nosotros el verdadero significado de quiénes somos. Antes de narrarnos, todo es muy etéreo.
C. L. : ¿Cuál es tu estrategia por desarrollar un cine independiente en El Salvador, más conocido por sus películas documentales que de ficción?
B. V. : Nunca pensé en una estrategia para mi cine, creo que soy muy mala promoviendo mi cine. Creo que de haber contado con una estrategia más clarar mi cine hubiera llegado más lejos a lo que le llama llegar lejos y es algo que me da mucha culpa. Creo que mi cabeza creadora no me hace salir tanto más allá de mis rodajes y del trabajo que conlleva escribir, filmar, editar, dar por terminada una película. Ahora lo quiero hacer diferente pero antes no tuve ni la fuerza, ni la inteligencia, ni las herramientas para pensarlo. Ahora si lo veo y lo pienso y ojalá lo haga de maneras distinta.
Cuando rodé mi primer corto de ficción, Paula, en el 2010, lo mismo cuando estaba rodando mi primera película de ficción, Antes la lluvia hace más de 10 años ya, yo no era tan consciente de que era muy probablemente la primera mujer que se tomada un set de rodaje para hacer un largometraje de ficción y que en ese momento era también apenas la tercera película de ficción que se rodaba después de muchos años de oscurantismo de cine en mi país. Creo que eran muchas coíncidencias.
Además lo hice rodeada de hombres que no estaban y menos en ese tiempo a ver una mujer joven darles instrucciones narrativas, técnica y emocionales. En mi país la producción audiovisual era dirigida por los hombres, sobre todo comercial publicitaria, no se sabía de narrativas, de ficción nada, no se tenía experiencias de los roles en un set, teníamos una enorme carencia y aun creo que estamos en etapas tempranas de aprendizaje.
Salvo un colega Arturo Menendez, se había atrevido a romper con proyectos de cine de ficción en aquellos años, un par de cortos. romper también ese lugar masculino fue parte de este camino, no me sentí bien recibida ni acuerpada por los hombres, alguno venían al set a darme lecciones y a querer cambiar mi mirada, creo que permití muchas faltas de respeto en aquellos años.
Cuando mi primer largometraje vio finalmente la luz fue realmente muy reivindicativo no solo para mi sino para muchas otras. Es interesantes poder ver atrás en ese sentido.
Como bien decís sí habían ya referentes del cine documental, de hombres y mujeres que lo hacían. Hacer cine documental en El Salvador creo que ha sido el principal recurso que hemos tenido de tener un rescate de memoria histórica y de un diagnóstico social de ¨nuestros trapos sucios¨. Creo que no se puede hablar del cine de El Salvador sin antes citar el cine documental. Lo respeto mucho, lo valoro mucho y son muy admiradora de mis colegas documentalistas, Marcela Zamora, Tatiana Huezo, Marlen Viñayo, Julio López, Jorge Daltón, etc. Mas ahora me da la sensación que las narrativas de ficción comienzan a equilibrarse.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : ¿Puedes presentar de que trata tu primero largometraje Antes la lluvia y Kunakas?
B. V. : Antes la lluvia es una carta de amor a mi madre, a las mujeres migrantes que dejan su casa, sus hijos al cuido de otras para ir a cuidar de otras y ganarse el pan. Antes la lluvia es una historia muy sencilla en ese sentido, es la observación de la soledad, de la distancia, del frio, de la búsqueda de un hueco en la vida de otros cuando se migra. Esto además ligado al trabajo común que es cuidar de terceros a los que incluso se llega amar y a sentir como familia.
Es el relato de una sobre vivencia, mi madre y yo sobrevivimos a otra guerra: la de mi casa, la de mi padre, la de huir, la de ver partir a mi madre cuando tenía seis años y no verla volver a su país nunca más. Desde muy pequeña encarné en mí muchos tipos de historias, dolores, lecciones y fuerzas — a las que yo llamo las pequeñas revoluciones.
Kunakas es otra historia más colectiva, justamente ahora que estoy en Francia y que estoy aprendiendo la lengua, veo como el no tener mi lengua materna para habitar me limita profundamente. Kunakas es la narración de la sobre vivencia de una lengua a un exterminio de nuestra población indígena en 1932, con un saldo de 30,000 muertes y un silencio que duraría décadas de nuestro Nahuat.
Perder la lengua es mucho, la lengua es la manera de ver el mundo, de una cultura, no es solo cómo hablo y nombro todo, es una forma de relacionarse con los otros, de lo que digo cuando extraño, de mi comunicación con la naturaleza, de cómo me relaciono. Kunakas viene del árbol llamado Conacaste, que es un arbol con semillas que tienen forma de orejas, es una manera de decir que es un árbol sabio que sabe escuchar.
C. L. : ¿Cómo surgió la historia de Todos los peces? ¿De una encuentra con niñas, el recuerdo de tu propia infancia?
B. V. : Antes de hacer Todos los peces yo trabajé con una fundación que trabaja con niñas y niños que habían tenido conflictos con la aplicación de la ley de infancias y adolescencia en El Salvador. Fue un trabajo puntual pero para mi fue muy revelador entender que muchos niños durante muchos años fueron arrancados de sus familias porque eran vulnerados pero luego devueltos in debido proceso a los mismos escenarios de violencia me rompió.
Cuando pensé en escribir este relato estaba perdida, sabía que quería narrar una fabula, que quería poner al centro la mirada de la infancia, lo difuso en la infancia entre sobrevivir y maravillarte por cada pequeña cosa como los insectos, entre sufrir violencia y reírte a carcajada limpia, la absoluta inocencia.
Investigué muchos casos, muchos. Implicó un trabajo de investigación importante además sabía que esto me iba poner de frente a mi propia infancia rural, esto es importante, la vida del campo tiene sus propias formas y ritmos y para mi establecer esto era primordial porque la conexión que tiene Lucia y su hermana Emilia con el lago como un maestro , con el fuego, con la lluvia son porque los habitan y dialogan con ellos. As que viene del relato de varias entrevistas en particular de dos hermanitas que conocí en el lago también y de la infancia de mi madre y mis tías y la mía.
C. L. : ¿De dónde viene el deseo de construir un relato híbrido entre ficción y realidad documental?
B. V. : Es una pregunta muy interesante y no solo ligada a esta película, yo creo que vivo en el margen de la realidad y la ficción, algo que no he sito tan consciente hasta los últimos años. Creo que desde que escribía en mis diarios personales ya inventaba nombres o situaciones metafóricas para contar cosas, creo que modificaba la vida y luego esta a mi también. Echando vista atrás creo que es la única manera que tengo de crear y me pasa todo el tiempo. En este caso no me gustaba la idea de exponer a las niñas reales, me gustaba cómo algunos relatos de mi abuela me decía cosas al ver y conocer la niñas, me gustaba los pequeños relatos que tomando todo esto me daban una narrativa hibrida, no me era cómodo decir esto es lo uno o lo otro. Es decir ficción solo o documental solo. Este formato me hacía sentir libre de ir a los límites de las formas justamente.
C. L. : ¿Cuál es tu análisis para entender socialmente de dónde viene la violencia que sufre la infancia en zonas rurales?
B. V. : Este es otro tipo de margen, de periferia, parece que es importante lo que ocurre en las grandes ciudades, las capitales, mi país aunque muy pequeñito ocurre lo mismo. Cuando estaba filmando este relato, las mismas niñas y jovencitas actrices naturales que trabajaron en la película traían más y más relatos horribles, creo es una película de terror también.
La naturalización de la violencia en las zonas rurales o la zonas pobres es un ciclo de vida violento, desde la concepción, la violación a mujeres en el campo que es muchas veces la forma en que se concibe la vida, hasta la forma en que se nombra ¨algo que ocurre allá afuera en el campo¨ y que quizás no es tanto, como si por no tenerlo de frente no nos sacude la existencia. Y el cine documental pero el cine general nos permite acercar esto y decir sigue pasando. La niña que protagoniza a una de las más pequeñas hoy mismo es una niña de 14 años con un bebé.
Creo que la humanidad tienen una resistencia hoy en día a conmoverse, no es una casualidad que nos han hecho falta dos años del genocidio palestino televisado en Gaza, de niñas y niños muriendo de hambre, de ver destruida la vida antes nuestros ojos para reconocernos en que estamos medio muertos e insensibles ante la vida.

Agrandissement : Illustration 3

C. L. : ¿Cómo fue el rodaje y cuáles fueron tus indicaciones para filmar las personas?
B. V. : La interpretación de las protagonistas y coprotagonistas de esta historia narrada por tres momentos implicó tres edades distintas y esto tenía sus propios retos, pero también su gracia. Lo que hacen naturalmente las más pequeñas cómo las acciones más concretas y narrativas de las grandes.
Muchas cosas de esta filmación fueron escenas que naturalmente se daban porque estaba en la cotidianidad de los personajes.
Las actrices Larissa Maltéz y Emi Mena también tuvieron encuentros muy cercanos con las personas reales, las niñas reales estuvieron en el rodaje y yo acudía a ellas para que explicaran cosas a las actrices, aprender a lavar en piedra, a hacer tortillas, a llevar un cántaro, etc. El segundo momento fue de observar. Las actrices mas pequeñas fueron una revelación, estaba sentada frente al lago cuando una pequeña algarabía de de voces de niñas pequeñas se acercaron, las niñas traían cada una un guacal de ropa sucia para lavar, llegaron corriendo hasta el lago, ahí tiraron sus guacales y se quitaron la ropa y se metieron hasta el fondo del lago. Después regresaron y se pusieron a lavar la ropa. Entonces en muchos casos fue observar mucho y hacer de la cámara un testigo silencioso.
Creo que el trabajo de fotografía era esto también, la belleza registrada desde ese lugar. Acá el trabajo que hicimos como equipo con Nadia Del Pozo y Mario Soundy fue relevante para lograr esto.
C. L. : La voz en off tiene un fuerte papel de lectura: ¿cómo fue escrita y cómo cambió durante la grabación y el montaje?
B. V. : Hubo dos momentos para mi que fueron claves, una fue la investigación y cuando ya determiné que era la de estas niñas que vivían en el lago que quería narrar primordialmente entonces hice viajes al lago cada semana. La niña real que en la película adopta el nombre de Lucía tuvo sesiones de arte terapia, yo iba por ella hasta el lago a hora y media de la capital, ella recibía su arte terapia sin mi claramente y de regreso ella me contaba lo que quisiera porque fue desmenuzar su vida y era un proceso sensible que yo también quería cuidar. Yo también compartía mis cosas de estas conversaciones en carretera yo iba escribiendo pequeños relatos y por tanto pequeñas acciones que quería luego filmar. Después escribí un cuento por pequeños capítulos que narraban desde la concepción, el parto, la vida, la muerte, etc. Este relato luego lo nutrí de falsas leyendas como que las niñas son estos peces porque sentía que el lago tenía esa fuerza de ser un padre protector, de ser la memoria del abuelo. El sabio que puede ser severo pero sobre todo amoroso. Fue cambiando, grabamos una voces adicionales después de los primeros cortes porque otra cosa fue hacer la narrativa a dos voces, de esta separación de hermanas y de cómo cada una vive la perdida de la otra.
Cambió porque otra cosa que escribimos mucho y trabajamos mucho que es todo el paisaje sonoro, Pablo Mondragón que es mi colega, amigo y productor también implicó mucho en este trabajo que se hizo para que el sonido y el paisaje sonoro fuera una experiencia emotiva y sensorial, Ric Arteaga trabajó la mezcla de ese universo y creo que el agua de ese lago se queda con vos después de verla.
C. L. : ¿Puedes presentar tu próxima película Las Locas de la Praviana»?
B. V. : Actualmente estoy trabajando en mis dos siguientes películas, una es Deseo Navaja, un proyecto que escribo a dos manos con mi amiga y hermana de la vida Nadia Del Pozo donde contamos nuestra sexografía en un relato que junta nuestras vidas y cómo el deseo y la castración del mismo ha revolucionado nuestra existencia.
El otro un proyecto más adelantado en escritura y demás es Las locas de la Praviana. Esta película ha tenido hasta ahora un recorrido por talleres de desarrollo importante y ahora mismo estamos en la búsqueda del financiamiento. Ganamos recientemente el World cinema Fund que nos abre las puertas. Las locas de la Praviana es una historia que narra la masacre de mujeres trans en el contexto de la guerra civil de El Salvador bajo una orden de limpieza social. Las locas de la Praviana se antepone con un relato de ficción a la historia oficial que ni siquiera cuantifico sus muertes como parte del saldo que dejó la guerra en mi país. Es una historia de venganza de ese silencio y de esa violencia. Ahora mismo estoy inmersa en la escritura de la 5ta versión y esperamos la última, me apoyo mucho en este relato de Amaral Arevalo, un historiador de las sexualidades disidentes en mi país, que se vuelve para mi como una especie de perito. Las locas de la Praviana cuenta la historia de Viento una mujer trans que busca vengar la muerta de su compañero pero más tarde de sus hermanas y acá es que se da la verdadera revolución trans por nombrarlo de alguna justa manera. Volvemos visible algo que no aparece en ningún lugar de la historia y por esto aún más importante resistir para contarla.
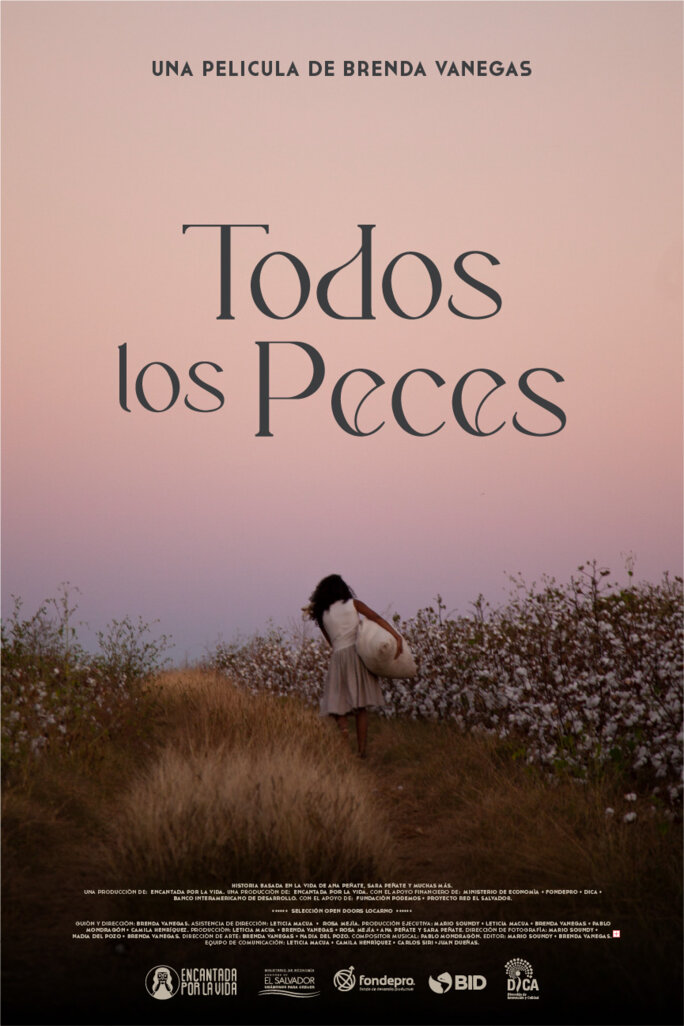
Agrandissement : Illustration 4
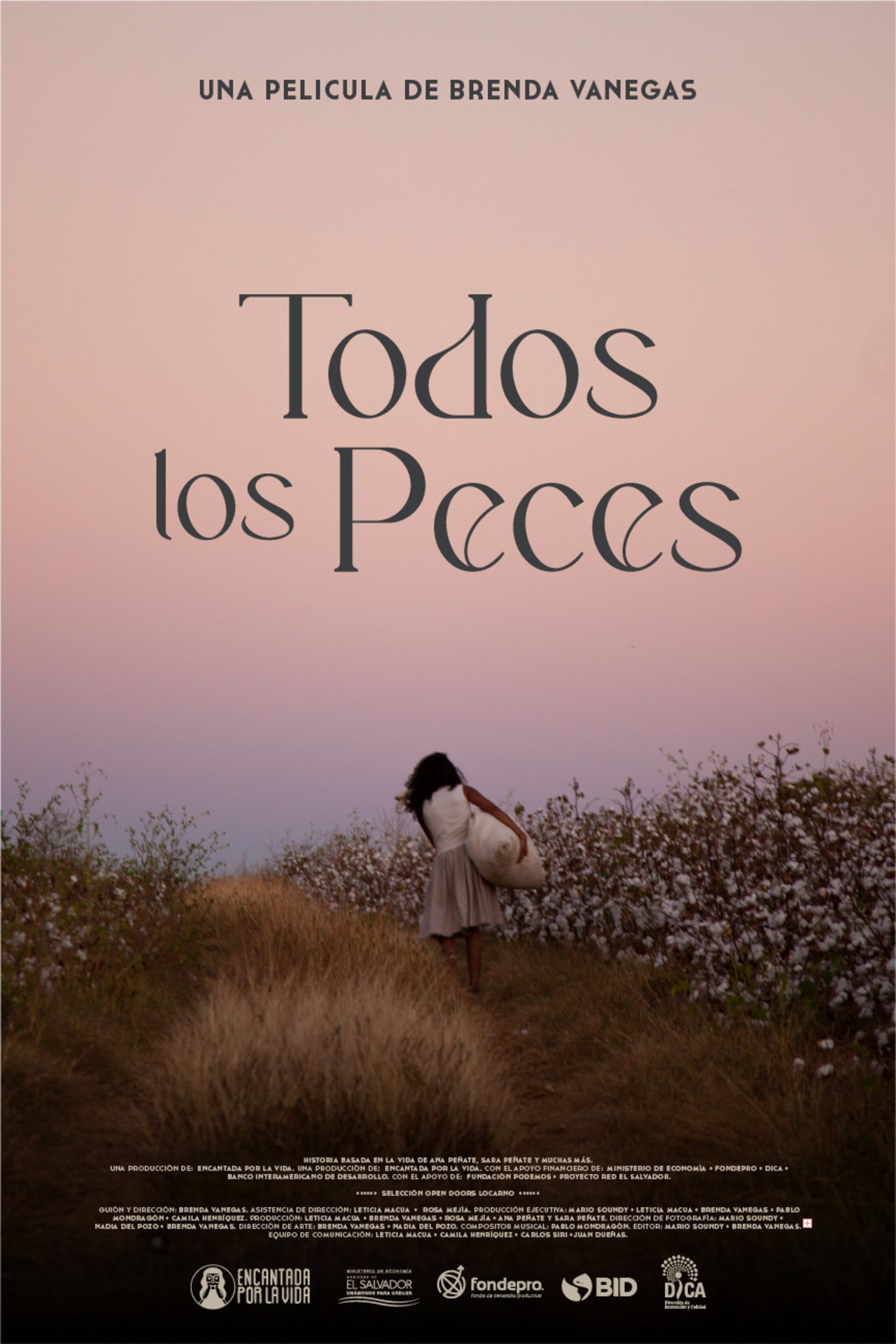
Todos los peces
de Camina (Brenda Vanegas)
80 minutos. El Salvador, 2022.
Color
Idioma original: español
Con: Larissa Maltez (Lucía), Emy Mena (Emilia)
Guión: Brenda Vanegas
Dirección de fotografía: Nadia del Pozo, Mario Soundy, Brenda Vanegas
Edición: Carlos Gabriel Siri, Mario Soundy
Música: Pablo Mondragón
Paisaje sonoro: Pablo Mondragón y Nina Groncho
Mezcla sonora: Ric Arteaga
Dirección de arte: Nadia del Pozo y Camina (Brenda Vanegas)
Producción: Pablo Mondragón y Camina (Brenda Vanegas)
Producción de línea: Mario Soundy, Leticia Macua
Sociedad de producción : Encantada por la Vida



