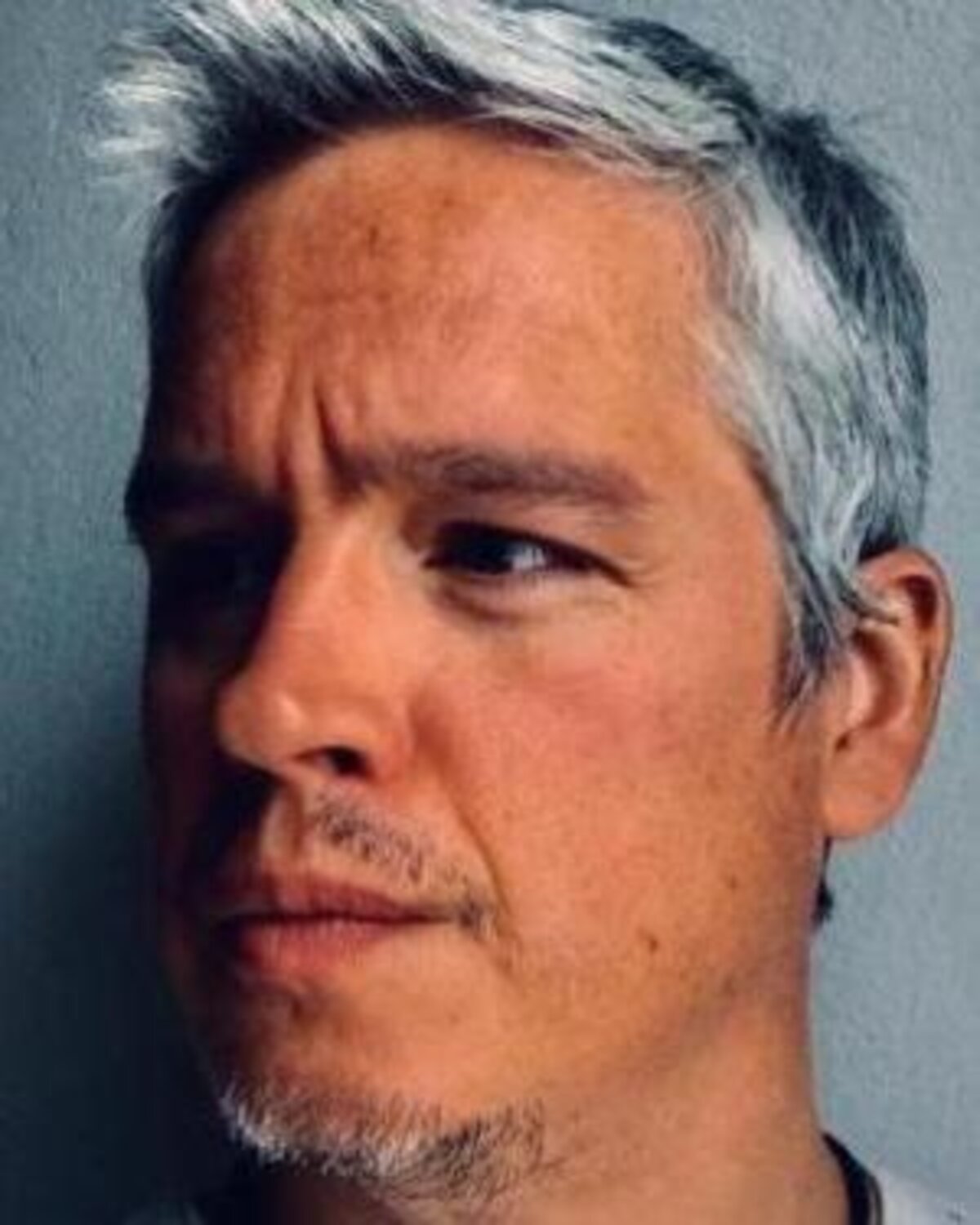
Cédric Lépine : Conocido como productor en el cine paraguayo con Las Herederas (2018, Marcelo Martinessi), ¿le senté urgente como una urgencia de llevar la cámara para hacer este documental ?
Sebastiàn Peña Escobar : Este proyecto nace de una urgencia interna. Y es que sufro de una melancólica infatuación por los bosques. Hasta hace no mucho, Paraguay era una mancha verde poco conocida en el mapa mundial. A principios de los ochenta, alrededor del 70 % del país aún estaba cubierto de bosques vírgenes, y Asunción era una ciudad cubierta por grandes y viejos árboles, rodeada de frondosos montes. En algunos barrios no era raro cruzarse con monos, zorros, grandes lagartos y armadillos. Este contexto influyó mucho en la formación temprana de mi imaginario y de mi sensibilidad. Desde niño sentí una extraña atracción hacia los bosques.
Pero, ya de mayor, me ocurrió algo no menos extraño. Cuando empecé a ser consciente de que las sociedades humanas parecen tener una actitud hostil hacia ellos, empecé a echar de menos a esos bosques que nunca llegué a ver, pero también a los que sí pude ver pero que, a todas luces, pronto dejarían de existir. Un día conocí a Ulf y Jota, y durante los siguientes 18 años viajamos a tantas reservas boscosas y parques nacionales que, con el tiempo, sentí aquel movimiento constante como un largo viaje circular. En algún momento de esa larga saga de viajes me convertí en cineasta y sentí la irremediable necesidad de contarla como una historia. Sin embargo, cuando empecé a pensar en la película, me di cuenta de que no solo se trataría de estos personajes y de los bosques de Paraguay, sino también de mi propia obsesión con los bosques. ¿Cómo puede desaparecer algo que cubrió inmensas zonas del planeta? ¿Cuál es la raíz de este extraño comportamiento de nuestra especie? ¿Se trata de un rasgo biológico o cultural? ¿O tal vez ambas cosas?
C. L. : ¿Cómo decide el tono de la película donde surgen algunas referencias al cine de terror con una fuerza destructora invisible para atestiguar de la situación ambiental? S. P. E. : Cuando empecé a imaginarme la música, traté de racionalizar los sentimientos que me llevaron a hacer este documental. Empecé a anotarlos: angustia, miedo, ansiedad, horror, incertidumbre, contemplación, solitud, soledad, amenaza, comunión, belleza sobrecogedora, tristeza, felicidad inmensa. A partir de ahí intenté escuchar en mi cabeza las músicas que podrían articular todas estas sensaciones. Empecé a acordarme de sounds scores de películas que me hacían sentir algunas de esas cosas; películas de mi niñez, nuevos clásicos de los últimos 20 años, hasta documentales para mi icónicos.
Así llegué hasta Rectum (Thomas Bangalter), en Irreversible, de Gaspar Noé; al sound score de Gambling, Gods and LSD, de Peter Mettler; al tema principal de Halloween (Trent Reznor & Atticus Ross), de John Carpenter, y al de Viernes 13 (Harry Manfredini); a la música ambiental de Dean Hurley, en Twin Peaks, de David Lynch, a la atmósfera sonora de las películas de Travis Wilkerson. Sentí que estos universos musicales podían hablar los lenguajes de la ansiedad inherentes a mi película: la angustia por una amenaza que asecha, el terror de un peligro inminente, a veces oculto, a veces desgarradoramente a simple vista. Pensaba en el sound score como la intemperie de un mundo desolado y distópico que está saliendo de su caparazón, como un nuevo insecto; pero al mismo tiempo lo pensaba como el hálito del bosque, ese murmullo pletórico que inventa su propio registro sonoro, un rumor inaprensible que todo lo envuelve. Un día, en pleno montaje, Fernando Epstein, mi editor, me hizo escuchar unos temas musicales que se habían compuesto para otra película, pero que no fueron utilizados. Así conocí el trabajo del telentoso Ismael Pinkler. Fue una suerte inmensa. Su gran imaginario musical calzó perfectamente con el de la película.
C. L. : ¿Cuál es la situación política en Paraguay que permite esta explotación de la selva, sin respecto a los derechos de los pueblos guaranís?
S. P. E. : La situación de los pueblos originarios en Paraguay es fundamentalmente la que se verifica en toda América desde hace 500 años. Todos sabemos que lo que sucede en Paraguay no es nada nuevo. Ni aquí, ni en África, ni en la misma Europa. El desplazamiento de los pueblos originarios y el desmantelamiento del bosque, más allá de una situación política coyuntural (que tiene algo así como 40 años), y más allá de un síntoma endémico de la sociedad paraguaya (que data de la época de la colonia), se trata más comprehensivamente de una sintomática global de las sociedades humanas de los últimos milenios.
Más concretamente, de los últimos 300 años, o el periodo que abarca la ilustración y sus hijos mellizos más notorios: la revolución industrial y la revolución francesa extendida (1789-1848). En los últimos tres siglos, mas o menos, se configura un modelo de organización de la sociedad humana sobre la base de una explotación de la naturaleza a una escala jamás antes vista y, sobre todo, a una tasa de crecimiento jamás antes vista. El liberalismo democrático, y luego el capitalismo moderno, hiperpotenciaron un proceso que se venía cociendo desde la revolución agrícola del neolítico. La nueva sociedad capitalista establece la matriz cognitiva que será, a partir de entonces, la manera con la que nos vemos a nosotros mismos en relación con el mundo; y la manera con la que entendemos y nos apropiamos de ese mundo. Como lo reflexionan Ulf y Jota, en última instancia, todo esto se trata de cómo se manifiesta el comportamiento del homo sapiens cuando se alteran radicalmente las escalas propias de la especie.

Agrandissement : Illustration 2

C. L. : ¿Existe en Paraguay un periodismo de investigación para denunciar los crímenes ecologicos?
S. P. E. : Tenemos la suerte de que exista El Surti (https://elsurti.com), un grupo de periodistas-investigadores rigurosos, apasionados y comprometidos, con una reputación internacional que los precede.
C. L. : ¿La impunidad viene del poder de los dueños de las tierras que desarrollan sus negocios durante la dictadura de Stroessner?
S. P. E. : Indudablemente hay un legado stronista que en parte marcó la configuración cultural de nuestra sociedad. Esta marca sigue estando vigente tanto en expresiones de nuestra sociedad, como en grupos políticos, y en muchas personas. Pero además de esto, la impunidad ejecutada localmente tiene mucho que ver con las dinámicas impunes propias de la globalización: la manera en que el mercado global se relaciona con países como Paraguay. El mundo entero es un gran negocio, y de alguna u otra forma, todos estamos intimados a buscar la manera de sobrevivir. Paraguay, como cualquier otro país del mundo, debería luchar contra sus propias grandes contradicciones, debería buscar la manera de crear una sociedad en la que "progreso" signifique un trabajo y una búsqueda constante del máximo posible bienestar - físico, intelectual y espiritual- de sus ciudadanos. Un bienestar planteado de esa manera tan integral, indefectiblemente implica la protección de la naturaleza en general (cumplimiento de leyes medioambientales existentes y promulgación de otras complementarias), y de la preservación, manutención y expansión de parques nacionales, reservas naturales y territorios indígenas.
C. L. : ¿Esta realidad de ecocidio local refleja para vos una crisis mundial?
S. P. E. : Me remito a la respuesta a la pregunta 3. Hay muchas perspectivas desde las cuales nombrar esta crisis. La crisis es una crisis de sistemas biológicos, de ecosistemas, de biomas, debido a la sobre explotación de recursos naturales, y a los efectos que sobre aquellos tienen los residuos generados por la dicha explotación. Los residuos en el sentido de la mera basura que generamos, pero también en el sentido residual de los efectos nocivos que vivir en una sociedad de consumo tiene sobre nosotros como individuos y como especie. En paralelo, pienso que tenemos una otra crisis, la que tiene que ver con el hecho de que somos miles de millones de personas que tenemos de derecho a (sobre)vivir. Esencialmente, todo el consumo de la población mundial está relacionado con algún tipo de efecto nocivo, o para el planeta o para algunos seres humanos.
Lo paradigmático de esta globalidad –y de esta dependencia de un modelo de producción y consumo global– es que puede ser tan nociva como benéfica. A esta escala de la humanidad (i.e., cantidad de individuos, nivel de consumo, nivel de interconexión global), son muchos los que se encuentran del lado de los perjudicados, pero también muchos los que están del lado de los beneficiados. Miles de millones de personas tienen algo para comer porque el modelo de producción de alimentos global, con todo lo nocivo que es para el planeta y para muchas personas, puede producir alimento en escala y a precios no prohibitivos. Es una contradicción y dilema enormes. Y esta es justamente una de las observaciones/reflexiones del documental: el desafío que tenemos es a nivel especie y, más específicamente, a nivel de esta escala de la especie, y de la manera en que organiza su sociedad bajo dichas condiciones de escala. Esta escala de la humanidad necesariamente requiere de mega procesos de “manutención”, para que la sociedad siga funcionado y no haya un colapso catastrófico crónico (más hambrunas, epidemias, guerras globales, etc.).
Pues bien, estos mega procesos indefectiblemente van a tener un impacto en el medioambiente, ya de por sí, por su propia escala: somos muchos y necesitamos producir demasiado. Si a esto se suma que muchos de estos mega procesos, además de ser gigantescos, son ineficientes en términos de minimizar el impacto social y medioambiental, entonces la cosa se complica aún más. A mi entender (y claro que puedo estar equivocado) el gran desafío, o uno de ellos por lo menos, es que hasta ahora no hemos encontrado formas de lograr producir a gran escala, con un impacto “mínimo-óptimo” en el planeta, de manera que este al menos tenga tiempo de regenerarse en tiempos razonables. Hay un desequilibrio entre la forma, la escala y el espacio que ocupa la sociedad humana, y las condiciones medioambientales óptimas para que podamos seguir habitando el planeta durante mucho tiempo más. Es un desafío enorme porque la propia contradicción que yace en el centro de aquel también es enorme.
C. L. : ¿Puede hablar cómo surgió la idea de dar una fuerte importancia a los diálogos en la película para dar consciencia de lo que paso?
S. P. E. : Ya había mencionado que desde niño he tenido una extraña atracción por los bosques. Disfrutaba trepar árboles, jugar en un arroyo bajo la cúpula verde del dosel. A menudo pienso en esa infancia, a finales de los setenta, en la granja familiar, donde Jota pasó gran parte de su juventud, vendiendo leche y queso a los vecinos en una vieja camioneta. Con mi primo, descalzo y sin camiseta, nos perdíamos en largas expediciones a los bosques cercanos. Me encantaba la sensación de estar perdido en la selva. Como adulto seguí así, y no perdía la oportunidad de visitar un bosque –cualquier bosque–, pero también empecé a pensar en el origen de esta atracción.
Es así que, cuando conocí a Ulf y Jota, mi interés se convirtió en una obsesión: ¿Por qué me fascinan los bosques? ¿Qué se puede considerar un bosque? ¿Están desapareciendo para siempre? Eventualmente, viajar con un entomólogo y un ornitólogo a través de los bosques restantes de Paraguay durante años, me llevó a hacer otras preguntas y a estudiar, entre otras cosas, la evolución de las sociedades humanas. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Es la deforestación y degradación general del planeta un resultado de un rasgo evolutivo distinto e irremediable de nuestra especie? ¿Dónde y cuándo comenzó la humanidad a seguir este camino? Si esto es irreversible—porque parece serlo—¿qué hacer, entonces, con nuestro tiempo? Me parecía, y me sigue pareciendo interesante, tanto estética como éticamente, abordar estas preguntas en un contexto de bosques cuya desaparición parece inminente. Más aún, cuando su extinción puede atribuirse a un sistema mundial y una tradición cultural humana que parece despreciarlos.
Los Últimos
de Sebastiàn Peña Escobar
Documental
87 minutos. Paraguay, Francia, Uruguay, 2023.
Color
Idioma original: español
Guión : Sebastiàn Peña Escobar
Dirección de fotografía : Pascual Glauser
Edición : Fernando Epstein
Música original : Ismael Pinkler
Sonido : Rafael Álvarez
Sound design : Rafael Álvarez
Produción : Sebastiàn Peña Escobar, Marcelo Martinessi, Agustina Chiarino, Fernando Epstein, Xavier Rocher, Marina Perales Marhuenda
Sociedad de produción : La Babosa Cine
Sociedades de coprodución : Bocacha Films, Mutante Cine, La Fabrica Nocturna Cinéma



